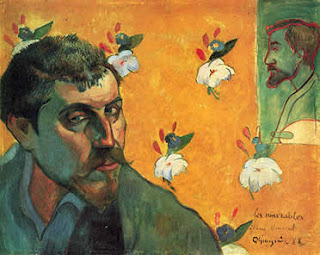“Todo lo que quieran saber de mí está en mis libros”
Cormac McCarthy nació en Rhode Island (Estados Unidos) en 1933, y más tarde vivió en Knoxville (Tennessee), en el seno de una respetable familia de abogados. Su primer editor lo fue también de Faulkner, y sus primeras obras se publicaron en la década del 60. Su obra más reconocida es “Meridiano de sangre” (1985).
En una casi mítica entrevista concedida a The New York Times en 1992, declaró: “Decepcioné a mis padres. Supe desde joven que no iba a ser un ciudadano respetable. Odié la escuela desde que la pisé”. De hecho, no leyó un solo libro hasta los veintiún años, tras abandonar la universidad y alistarse en el ejército; fue destinado a Alaska y sus alternativas de ocio se vieron drásticamente reducidas: el aburrimiento atroz que padeció allí le llevó a buscar refugio en la lectura. No tardó mucho en comprender que dedicaría el resto de su vida al más solitario de los oficios: la escritura.
La belleza desoladora de los bosques de su primera residencia y la desnudez de los parajes desérticos situados en la frontera entre México y Estados Unidos constituyen el escenario de casi todas sus novelas. Pocos escritores han sabido describir con mayor hondura y delicadeza la grandeza del paisaje americano.
De este candidato al Nobel de Literatura se sabe con certeza que siente un rechazo casi patológico a hablar de su vida, su obra o, en general, de literatura; no importa cuánto dinero le ofrezcan o lo mucho que lo necesite. Su ex esposa Annie, que sigue siendo su amiga, recuerda: “Cuando volvimos a Estados Unidos vivíamos en la total pobreza, en un establo reacondicionado en las afueras de Knoxville. Nos bañábamos en el lago porque no había agua corriente. A veces le ofrecían dar una lectura por dos mil dólares para una universidad, pero él les decía que todo lo que tenía para decir estaba en los libros, así que tocaba seguir comiendo alubias una semana más.” Cabe aclarar que McCarthy había sido desheredado por su padre, que había soñado con un hijo abogado. Hasta poco antes de cumplir los 60 años fue pobre de solemnidad. Viajaba en una camioneta destartalada, escribía en habitaciones de motel y ninguno de sus títulos vendió mucho más de un par de miles de ejemplares, pese a haber entre ellos varias obras maestras.
Después… las cosas cambiaron.
OBRA
Novela
El guardián del vergel (The Orchard Keeper), 1965)
La oscuridad exterior (Outer Dark, 1968)
Hijo de Dios (Child of God, 1974)
Suttree (Ídem, 1979)
Meridiano de sangre (Blood Meridian, Or the Evening Redness in the West, 1985)
Trilogía de la frontera:
I - Todos los hermosos caballos (All the Pretty Horses, 1992). Ganador del National Book Award
II - The Crossing (En la frontera, 1994)
III - Cities of the Plain (Ciudades en la llanura, 1998)
No es país para viejos (No Country for Old Men, 2005)
La carretera (The Road, 2006). Ganador del Premio Pulitzer de ficción en 2007
Teatro
The Stonemason (Escrita en la década de 1970 y publicada por primera vez en 1995)
The Sunset Limited (2006)